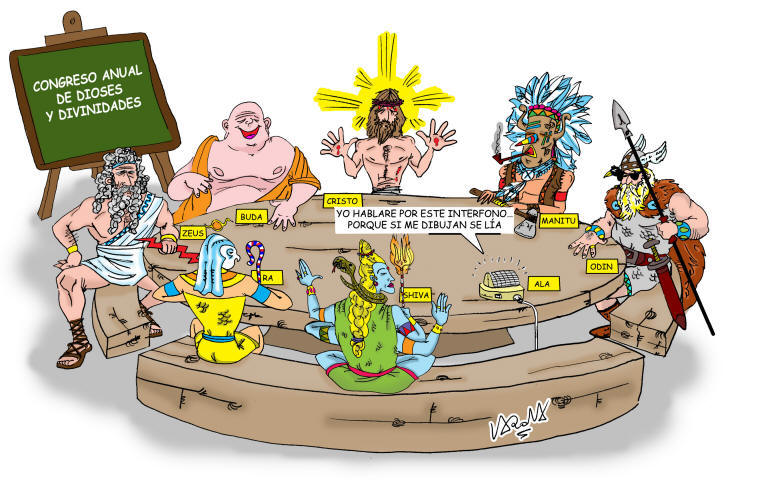Voy a empezar estas palabras con la misma cita con la que lo hizo, en su momento, Carlos Pujol, y que no son otra cosa que una cita de Émile Henriot: "Ese Vesubio de las letras, sin cesar desbordante de lava, de fuego, de escorias al rojo vivo, en perpetua explosión". Palabras que están tan bien dichas como puestas, porque tratan de acercarse a uno que, después de tantos siglos, sigue mereciendo ser llamado un autor absolutamente moderno y, en parla contemporánea, aun absolutamente posmoderno: Denis Diderot.
Ante todo, creo que es necesario decir que hablar de Diderot es hablar de uno de esos hombres de genio que lo abarcaron todo: los géneros narrativos, el teatro, la ciencia, la política, la filosofía y todas las pequeñeces y grandeces que su siglo podía ponerle frente a las narices (piensen, sino, en Goethe). Conocido de sobra, entre tantas otras cosas, por ser precisamente el más importante de los fundadores y autores de la Enciclopedia, esa publicación que viene volando los sesos de la gente desde entonces, y que en su momento fue aún más sorprendente.
El error, sin embargo, estaría en imaginarnos a Diderot como un frío hombre de letras, de los del tipo que aman dormir sobre los laureles conquistados. Pues no: Diderot fue, de alguna forma, un ser en constante ebullición; un verdadero "Vesubio", como decía Henriot; un hombre de gran talento, intelecto y habilidad que, más allá de lo que se propusiera, no podía detener el torrente en el que él mismo se había convertido.
Además, cuesta imaginar a un literato que reniegue tanto de la literatura como Diderot. Terrorista de las letras, se la cargó contra el género, pero usando al mismo como arma. Alguna vez escribió un cuento que lleva el curioso título de Esto no es un cuento (que tengo, pero aun no he leído). Luego, compuso una ambiciosa y extraña novela, Jacques el fatalista, en la que los personajes repiten más de una vez una frase clave: "Esto no es una novela".
Creo que no estaría mal hablar un poco más de esta obra, ya que estamos en esto. Jacques el fatalista es, vista planamente, el relato de los viajes de un amo y su sirviente, Jacques. Este último es "fatalista" por la filosofía a la que vuelve una y otra vez, y que define su pensamiento: el fatalismo causal, la idea que alguna vez esbozó Francis Bacon y que luego pulirían Hobbes y Comte de que todo lo que va a suceder ya está predestinado por las leyes casuales que gobiernan la Historia. Pero no son más que excusas de las que Diderot se sirve para entrar en una de las obras más complejas, infinitas y, de paso, divertidas de la historia de la literatura universal, en las que hay un lugar para todo menos para lo que su siglo hubiera podido entender como "literario": cada vez que empieza a suceder algo, se frustra; cada historia queda interrumplida. Cosa que hoy, entre Houellebeq y los "Nocilla", ya nos parece tan común, fue ensayada en realidad hace cosa de tres siglos, precisamente en esta novela.
Novela que, pensada como una bomba destinada a echarse abajo el torreón en el que se convertía la literatura, no pudo desmentir, tampoco, su naturaleza. Pero lo hizo con un sello muy personal: recordándonos que, al final, bien podemos dar el nombre de ficción a nuestra propia, sobrevalorada y triste realidad.
Cuando a uno le hablan de los escritores enciclopedistas de la Ilustración, esos que vivieron allá por el siglo XVIII, la mayor parte de la gente se imagina a un montón de tipos densos con libros pesados y aburridos. Y, sin embargo, esta idea es un error del tamaño de un tren: Diderot es, creo yo, el mejor argumento en contra de los que defienden este tipo de prejuicios. Un escritor que, ya se los digo, es tanto o más moderno que muchos de los que comparten el oxígeno con nosotros. Cada una de las letras que su mano puso sobre el papel respira, colea y golpea con el ímpetu que tuvo el día en que nació. Eso ténganlo por seguro; y tiemblen, de paso.