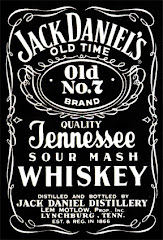Lo he escuchado incontables veces, porque es una opinión tópica y típica, en boca de muchos y seguido de cerca por los infaltables asentimientos de cabeza: que leer hace mejores a las personas. Sea en términos de sensibilidad, felicidad o riqueza espiritual (término que, francamente, nunca he terminado de entender del todo... ¿de verdad tiene sentido, eso de la "riqueza espiritual"? ¿Existe ese pajarraco?). Y a más de uno, también, le ha tocado escucharme dar la contra. Porque no, no creo que la gente que lee sea "mejor" que la que no lo hace.
A ver, no vayamos a confundirnos: la lectura es un hábito maravilloso, que me ha dado muchas de las mejores cosas que tengo en mi vida, de paso que algo que hacer con ella. Ni quiero ni puedo imaginar lo que sería de mí si nunca hubiese leído a Borges, a Tolkien, a Heidegger o a Quevedo, ni cómo es pasearse por Barranco sin algunas líneas de Martín Adán en la memoria. Pero de eso a decir que la gente que lee es "mejor" en algún sentido hay un salto tremendo. Y yo siempre me he preguntado, ¿de dónde nace ese fetiche? ¿Es, acaso, resultado de tantos años de romanticismo? ¿Rezagos de los tiempos en que ser un rebelde intelectual de la extrema izquierda era lo más adecualdo y cool para las juventudes? ¿Gajes de vivir en eso que Ángel Rama ha llamado "la Ciudad Letrada"?
No tengo la menor idea de cuál podría ser la respuesta, ni cómo trazar las líneas de la genealogía de este fetiche. En general, siempre me ha interesado más lo que se hace efectivo, lo tangible, que los "deberías" con los que sueñan algunos filósofos y muchos autores de libros de autoayuda. Y lo que tenemos, detrás de tantos prejuicios y páginas, es gente. Gente que vive sus vidas, que camina por las calles, que entra en oficinas, bares, burdeles, mansiones, barriadas, departamentos, minas, mototaxis, yates, tumbas. O, en otras palabras, gente que saca adelante unas biografías fascinantemente distintas, remotas, marcadas cada cual a su manera por la desgracia, la frustración, la felicidad y el deseo, y que se ha quedado, merced de los golpes buenos y malos, con un montón de recuerdos que en buena medida definen y hacen ser quien es a cada individuo, desde el más talentoso escritor al cajero del banco, del oficinista que sólo tiene lugar para los números al miserable que recoge basura de las esquinas para vivir. No es necesario leerse las obras completas de Tolstoy o Cervantes para poder aspirar a la sensibilidad: para eso, a falta de páginas, está la vida.
Lo que tenemos, sin embargo, es otra cosa, ese prejuicio irracional que empuja a la gente "educada" (creme de la creme de la racionalidad, supone alguno) a discriminar (con o sin bondad) al iletrado, al analfabeto, al que se caga con todas las de la ley en los Clásicos de la Literatura Universal, al que prefiere no leer el libro porque espera a que hagan la película. Un prejuicio, ya lo digo, que no tiene ni pies ni cabeza.
A ver, hagamos una prueba... tratemos de imaginar esa utopía del buen lector. Tómense cinco minutos, vamos. ¿Ya? Pues bien, ni idea de lo que habrán visualizado, pero a mí la pura verdad es que la sola imagen de un mundo lleno de gente "culta" me da escalofríos, y por diversos motivos que van desde lo personal hasta lo filosófico. O peor aún, ¿se imaginan un mundo lleno de intelectuales? Maldito sea dios... yo no lo soportaría.
Lo malo de la lectura es que, para muchos, es una buena excusa para hacerse pasar por listo, por bacán, por culto o, horror de horrores, por interesante. Hace imaginar que existe una regla para medir a las personas, mientras se apegan a la idea de que la cultura (que para muchos se escribe con mayúscula) es su club privado, donde pueden discutir acerca de todo, aún de cómo "todo es parte de la cultura". Desgraciadamente para ellos, eso que algunos lectores dicen saber -aunque no todos lo sepan- es cierto: que todo es parte de la cultura, le pese a quien le pese, desde Ricardo Palma y Ovidio hasta el más aburrido de los notarios, desde el rockero más original al "popstar" con menos luces del panorama. En cierto modo, la cultura no es de nadie: nosotros le pertenecemos a ella, somos sus presos.
De sobra está decir que he conocido a personas cuyas esmeradas lecturas de los clásicos no les han impedido ser menos sensibles que una piedra, así como a maravillosos iletrados, gente de verdad ilustre que no tiene ni la menor idea de quién es Madame Bovary. Gente que me es muy cercana, a la que quiero mucho y respeto más de lo que respetaría a cualquier Premio Nóbel no han abierto un libro en su vida. Gente cuya conversación, además, resulta siempre estar llena de cosas interesantes y divertidas, así como de algo que yo valoro muchísimo: sencillez.
Yo no trato de provocar ni de escandalizar a nadie. Si generalizo, es porque nuestro lenguaje nos obliga a hacerlo, no porque crea que le gente que lee sea un grupo de delincuentes. Vamos, yo no podría vivir sin leer, y de pocas cosas me enorgullezco tanto como de mi biblioteca personal (reunida a lo largo de muchos años, y a precio de sudor, sangre y ahorros). Hay lectores maravillosos, muchísimos. De lo que se trata, para mí, es de romper un poco ese ideal, tan gastado, del buen vivir y el buen leer.
Es más, arriesgaré una última opinión, muy personal, antes de dar por terminadas estas palabras. Tal vez la gente que no lee sea, en el fondo, mucho más feliz que la gente que lee. Cada vida trae consigo su consigna de desgracias, temblores y crisis, pero en la de los lectores se suma, también, la que traen los libros. Sartre, a mis diecisiete, me empujó a una crisis tan severa que hasta me hizo descartar la idea del suicidio, por absurdo, por poner un ejemplo. Pero no sólo eso: la vida de lector me ha formado un escepticismo tan sólido, un pesimismo tan culto, que a menudo me ha generado trabas existenciales. Y sí: me podría volar los sesos tratando de dar el giro adecuado a un problema de filosofía del lenguaje. Ahora, lo que sí que no voy a negar es que, leyendo, se aprende muchísimo.
Hablo, pues, del perfil mitológico de la lectura, de ese escalafón tan curioso y -admitámoslo- un tanto patético que nace de lo que, en el fondo, no tendría que ser más que una cuestión personal, ya sea por placer o por intereses determinados. Hay gente que pone el grito en el cielo cuando se entera de que no he leído El Quijote, pero la pura verdad es que ese es un detalle de mi vida que no me preocupa demasiado, ni algo de lo que sienta que tengo que avergonzarme.