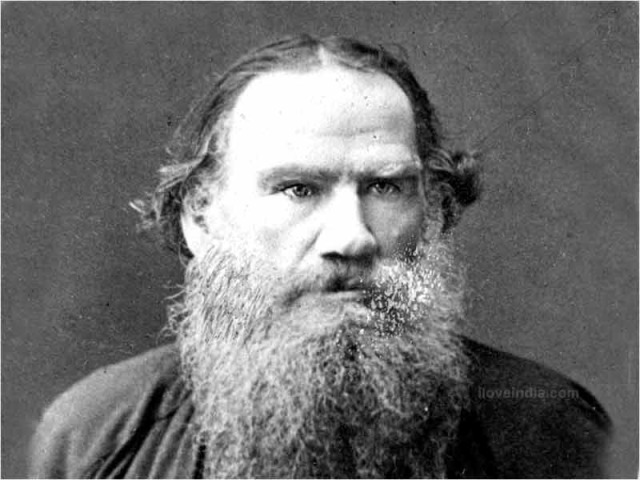Sucedió una madrugada de noviembre del año 1910. Era pleno
invierno, y debió hacer un frío comparable al de los últimos círculos del
Infierno dantesco, cuando un tren se detuvo en la entonces estación de Astapovo,
Rusia. Dos hombres, un médico y el jefe de estación, ingresaron en él y
llevaron afuera el cuerpo moribundo de un viejo de 82 años, alto y barbudo, que
moriría al cabo de unos días. Veinte años después, y en honor a aquel mismo hombre,
que se había ganado el respeto y el afecto de todas las clases sociales del
país, la localidad entera cambiaría de nombre, adoptando en su lugar el suyo:
Lev Tolstoy.
Un nombre
que, por cierto, trae consigo el eco de muchísimas cosas: el viento que
atraviesa el interminable paisaje de las estepas eslavas, sí, pero también el
ruido del trabajo de los mujiks que
siegan las cosechas, el fragor de los cañones y los sables en mitad del campo
de batalla, el tintineo de las copas llenas de champagne en los majestuosos
salones de la aristocracia, la voz de los fantasmas que acechan desde lo más
profundo del hombre entregado a la lucha diaria del vivir. Todo ello está en
Tolstoy, ese coloso de las letras universales que no dejó que nada quedara
excluido de sus obras, y que supo captar con un talento narrativo y una mirada
integradora sin precedentes el todo de la vida social, moral y psicológica de
la Rusia en la que le tocó vivir.
El autor y la
tradición
Resulta difícil imaginar a alguien que pudiera no quedar
deslumbrado por la literatura rusa. Desde Pushkin y Gógol, por lo menos, ésta
quedó consolidada como una tradición en la que la técnica descriptiva y el
desarrollo psicológico de los personajes son la clave para dar solidez y
verosimilitud a la obra. Esto es algo que podemos ver en autores que van desde
Lérmontov hasta Chejov, pero que encontraría su máxima expresión en las novelas
de Tolstoy.
Sobre el
realismo de Tolstoy se ha dicho tanto que tal vez no valga la pena agregar
mucho. La descripción de sus escenarios, ya sea que se trate de grandes
salones, ciudades, suburbios o campos de cultivo o de batalla, es de una
pulcritud y una economía admirables. Poco se ha dicho, en cambio, de su talento
para tejer los abismos psicológicos de sus personajes, una rama en la que se
suele pensar, ante todo, en Dostoievski (al que Tolstoy admiraba muchísimo,
como se lo hizo saber por carta a través de un amigo, pese a que los dos
escritores nunca llegarían a conocerse).
Pero Tolstoy no tiene nada que
envidiar al autor de Crímen y castigo.
De hecho, él consiguió, a través del estilo claro y cuidadoso que le era
propio, sondear a fondo las angustias y esperanzas de sus personajes, haciendo
de lo moral y lo psicológico dos cosas inseparables. Es más: tal vez él haya
sido el primero en utilizar la técnica narrativa del monólogo interno,
normalmente asociada a Joyce, como puede verse en muchos pasajes de Guerra y paz, así como en ese
inolvidable momento de Ana Karenina
en el que la protagonista desea, inconscientemente, que su esposo se moleste
con ella y la castigue por sus infidelidades.
Pilar de las letras
No deja de ser curioso que el último capítulo de la vida de
Tolstoy empiece en una estación de trenes. Treinta y tres años antes, una
desesperada Ana Karenina encontraría la muerte saltando a las vías del ferrocarril.
Para
nosotros, Tolstoy es mucho más que la promesa de grandes historias y personajes
inolvidables. Es, también, un pilar de nuestra cultura, un monumento sin el
cual la literatura de nuestros tiempos sería inimaginable (o, por lo menos,
enormemente pobre). Al que quiera escribir, le recomiendo leer a Tolstoy:
aprenderá algunas de las lecciones literarias más importantes de su vida.
(Este artículo apareció publicado en el Dominical -suplemento cultural del diario El Comercio- el doce de agosto del 2012).