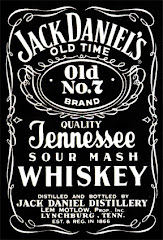“Cuándo, dónde, cómo ocurre el encuentro del
individuo y la historia. Cuándo, dónde, cómo se cruzan los caminos del ser
personal y el ser colectivo”. Creo que no exageraríamos al decir que estas cuestiones,
que Carlos Fuentes se planteó en el prefacio a Los cinco soles de México, son las mismas que atraviesan toda la
obra del escritor mexicano. Y, si llegara a surgir alguna otra pregunta en el
camino, terminaría por llevarnos, también, a ellas tarde o temprano. Irremediablemente.
Tal es la consigna de Carlos Fuentes: el protagonismo de la historia.
Thomas Nagel escribió alguna vez que todo buen filósofo debe
encontrar la obsesión que ha de guiarlo por el resto de su vida. Pues bien:
esta afirmación también se aplica a los escritores, y en el caso de Fuentes
esta obsesión es la Historia (escrita así, con mayúscula). Basta con revisar cualquiera
de sus libros para notarlo: ya sea con la excusa de alguna oscura conspiración
de clave policial (como sucede en La
cabeza de la hidra), del retrato de las costumbres y supersticiones de los
habitantes de la provincia (caso de los cuentos reunidos en Cantar de ciegos) o del repaso del
imaginario colectivo del pueblo mexicano (como en Los años con Laura Díaz). Antes de darnos cuenta, ya estamos
caminando por los pasillos de la Historia; tal vez porque siempre estuvimos en
ellos, y no hay forma de abandonarlos.
La obra narrativa de Fuentes parte, siempre, de esta noción
de conjunto. El individuo, para él, no puede ser arrancado de su sociedad, y
ésta hunde a su vez las raíces en lo más profundo de la suma de los días que
dan forma a su pasado. De ahí que, de una forma u otra, siempre nos veamos
forzados a volver la vista atrás, a la vieja pregunta por el origen. De esta forma,
Carlos Fuentes tiende uno de los puentes más impresionantes (y originales) que
se hayan proyectado alguna vez en el terreno de la literatura, dando un paso
más allá del mero concepto de “novela histórica”.
Y es que, si pensamos en las novelas que escribió, no nos
encontramos frente a una trama que se ubique dentro de un momento histórico
dado. Más bien, hay que dar vuelta a la moneda: es la Historia misma la que
toma aquí la batuta para dirigir a la orquesta; es ella la que absorbe a sus
personajes, con lo que los acontecimientos se alzan aún por encima de las
pasiones, hasta el punto de asumir el rol protagónico. Si pensamos, por
ejemplo, en una novela como Los años con
Laura Díaz, no son las pasiones ni los romances de Laura con lo que nos
quedamos al cerrar el libro, sino más bien con la forma en que hemos visto, a
través de sus ojos, el correr de esos años, entre el aroma a pólvora de la
revolución, el eco que llega de la guerra en España y la reconstrucción de la
identidad mexicana a través de personajes como Diego Rivera o Frida Kahlo en
los albores de una nueva etapa económica. En pocas palabras, que lo que se nos
da es un lugar privilegiado para ver cómo los hechos se suceden para ir
tejiendo el mosaico al que llamamos “presente”.
De más está decir que se trata de un recurso literario
peligroso, que puede poner en riesgo la vitalidad de los personajes al
reducirlos a meras fichas que ruedan por un tablero demasiado grande. Pero, por
suerte para nosotros, Carlos Fuentes casi siempre logra vadear este peligro,
valiéndose para ello de su talento como escritor. Las lecciones que aprendió de
autores como Faulkner y Thomas Mann le dan un criterio narrativo que le permite
atravesar la historia de un país a través de los deseos, temores, romances y desencuentros
de sus personajes en cada uno de los momentos de la misma. Así, Fuentes no solo
consigue consolidar a la historia como su proyecto, sino que además logra
reflejar, a través de la prosa, el sentimiento de distintas generaciones de
mexicanos, y aún de latinoamericanos. Como él mismo escribió, en el mismo
prefacio que citamos al principio: “La memoria y el deseo saben que no hay
presente vivo con pasado muerto, ni habrá futuro sin ambos”.